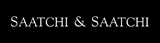Mamíferos e insectos
El escritor y columnista Juan José Millás, recibió el pasado lunes el doctorado honoris causa de la Universidad de Oviedo, una distinción que compartió con el poeta ovetense Ángel González. El texto que aquí se reproduce es el discurso que pronunció en el Paraninfo, una académica y brillante reflexión sobre la novela corta.
juan josé millás
Señor rector magnífico de la Universidad de Oviedo, profesores, autoridades, queridos amigos. De entre las conversaciones que a lo largo de los últimos años he mantenido con profesores y amigos de esta Universidad recuerdo con especial fruición aquella en la que surgió la idea de que en el mundo de la novela, como en el de la biología, hay también mamíferos e insectos. Como alguno de estos amigos me animara a poner sobre la cuartilla lo que sólo estaba en mi cabeza he aprovechado esta ocasión para, a modo de agradecimiento o quizá de castigo por el honor que hoy se me dispensa, exponer brevemente el porqué de esta clasificación de la que se deduce en parte mi poética.

James Joyce con «Ulises» y Franz Kafka con «La metamorfosis» se encuentran en los dos extremos de un arco que contiene casi toda la literatura que se ha escrito a lo largo del siglo XX. Tratándose por otra parte de las dos novelas que mejor han contado este siglo llama la atención que sean tan distintas. «Ulises» es un libro complejo y de apariencia complicada, además es una novela larga. «La metamorfosis», que no tendrá más allá de setenta u ochenta folios, es por el contrario y a primera vista un relato sencillo sin dificultades formales manifiestas, en el que podría penetrar un adolescente sin experiencia lectora. La del irlandés es de 1922, la del checo de 1916. Contemporáneas del todo, en fin, por eso constituyen también dos modos de aproximarse a la realidad tanto como a la literatura. Y por eso cada una en su registro continúa siendo un misterio.
Pero hay misterios y misterios. De la novela de Joyce no extraña, cuando uno se aproxima a ella, que se trate de una obra importantísima, pues todos los detalles que la rodean dan cuenta de esa categoría, desde la textura de página de sus primeras líneas al significado de la disposición capitular, pasando por la referencia histórica a que hace alusión su título. Hay cosas que hablan por sí mismas.
Si uno se encuentra junto a un águila no será preciso que ningún experto le señale la increíble funcionalidad de la curvatura de su pico, la impecable disposición de sus alas, el poder de sus garras. El águila, como el «Ulises», sobrecoge al primer golpe de vista. Un mosquito, sin embargo, apenas llama la atención aunque se trata de un artefacto biológico de una perfección sobrecogedora. Parece mentira que en tan poco espacio quepan tantas prestaciones.
Trabé contacto con «Ulises» en mis primeros años de estudiante universitario en la Complutense de Madrid. Uno de los salvoconductos para ingresar en los círculos literarios de la época era, desde luego, haber leído esta obra de Joyce que circulaba en una edición argentina cuyas dimensiones eran aproximadamente las de una catedral. Recuerdo perfectamente cómo me conmovió introducirme en los intersticios de aquel monumento verbal y vivir junto a Leopold Grum y Steven Delanus un 16 de julio de 1904 en las calles de Dublín. Aquella visita solo tenía una cosa molesta, la sensación de que se trataba de un recorrido organizado para turistas. Uno sentía a su lado, rozándole el cuello, mientras leía la novela el aliento de los adoradores de Joyce, de esta obra de Joyce para ser exacto, y se preguntaba con angustia si algún día podría penetrar en ese libro y sobre todo recorrerlo solo, perderse solo por sus páginas, más aún, enseguida empezaron a recomendarnos guías turísticas para entenderla mejor. De manera que estabas obligado a visitarla no ya en grupo, sino con un manual donde te iban explicando a pie de página el significado de cada capítulo.
Uno no tiene nada contra las guías de lectura, ni contra las catedrales, ni siquiera contra los turistas. Por otra parte «Ulises» era, efectivamente, una novela magistral, sobrecogedora en todos los sentidos que quepa imaginar, pero uno acababa de salir de la adolescencia y todavía no estaba acostumbrado a viajar en grupo. Uno era muy dado, en fin, a los placeres solitarios y acababa de leer por casualidad una novela corta, quizá un cuento largo, de un escritor checo, un tal Kafka, en el que se podía entrar sin ir en grupo, un libro que no necesitaba guía, porque todos sus rincones, en apariencia al menos, estaban perfectamente iluminados. «La metamorfosis», en cierto modo, era lo contrario de lo que se representaba en «Ulises». Corta, simple, muy manejable, sin referencias ocultas visibles que me atosigaran. Me sorprendió que nadie en los círculos que frecuentábamos entonces hablara de esta novela, lo que junto al hecho de que se alejara tanto del modelo vigente de obra maestra en «Ulises» me hiciera dudar de su importancia y de mi criterio. Por si fuera poco, se contaba en ella la historia de alguien que se transforma en insecto, lo que según algunos la convertía en una novela fantástica apta para jóvenes que se iniciaban en la lectura, pero no para auténticos gourmets literarios. Pese a todo pasé aquellos años visitando y revisitando «La metamorfosis» en la intimidad mientras continuaba acudiendo en grupo a las exposiciones organizadas para visitar el «Ulises».
Tuvieron que pasar muchos años antes de que pudiera entrar en la novela de Joyce sin la impresión de estar en medio de un grupo de turistas y sin que un guía me explicara al oído porque llevaba Leopold Grum una patata en el bolsillo. Por fortuna, cuando esto sucedió yo ya no tenía ningún complejo en reconocer «La metamorfosis» como una de las grandes novelas del siglo, ni al «Ulises», desde luego, aunque la distinta consideración de que gozaban en los medios entendidos en la época me ayudó a comprender algunas cosas que luego me fueron tan útiles para la vida como para literatura.
Una vez perdido el pudor me entregué sin culpa también a la lectura de Kafka, de todo Kafka, aunque cada poco recaía en «La metamorfosis», que era el lugar del crimen, por decirlo de un modo rápido. Regresaba a él para preguntarme cómo había sido posible la ejecución de aquella obra. No importa cuantas veces penetre uno en este libro, al final siempre se pregunta lo mismo ¿cómo lo ha hecho? Y es que se trata de una novela sin costuras, le das la vuelta y compruebas con estupor que es exactamente igual por un lado que por otro, ni siquiera resulta fácil advertir una vez colocada del revés esa fina cicatriz que en los calcetines delata si se encuentran de uno u otro lado. No hay forma, en fin, de ver las costuras; si tratas de abrirla para descubrir su mecanismo la destrozas, porque la caja que la contiene y la maquinaria son la misma cosa. Nos gustaría decir que es una pieza de relojería, pero tampoco sería cierto. Los relojes fascinan por el ritmo de las ruedas dentadas que transmiten el movimiento de un lado a otro del artefacto, pero aquí tampoco hay ruedas dentadas, casi no hay artefacto. Si me apuran, no hay ni movimiento.
La simpleza aparente del relato es tal, que si uno va levantando capas de materiales narrativos en busca del motor, cuando levanta el último velo descubre que no hay nada detrás. Nada. En eso, curiosamente, «La metamorfosis» nos recuerda a la vida. Hay un libro pequeño, muy interesante, que puede ayudar a comprender lo que digo, se titula «Dios y la ciencia», de Jean Guitton. En él, dos reputados astrofísicos, los hermanos Bodanov, desnudan, en compañía de Guitton, la materia quitándole un velo en cada capítulo. Los tres, alrededor de una mesa camilla, introducen sus bisturís verbales en las costuras de la realidad sin llegar a dañarla, con una precisión asombrosa, como un buen abridor de ostras, yendo de la piel al tejido muscular y de éste a los cartílagos para profundizar luego en las vísceras, alcanzando así la célula, el átomo, el quark. Lo raro es que detrás del último velo de la materia no hay nada, en todo caso sólo hay interacciones, de ahí que Buiton, cuando le preguntan por su confesada religiosidad, responda que ésta se debe a que prefiere elegir el misterio al absurdo. No deja de ser curioso que nos hayamos acordado de la frase del pensador francés hablando de Kafka, calificado coloquialmente como el novelista del absurdo. Quizá todo se deba a un malentendido de colosales dimensiones. No hay más que leer el libro de Gustave Llanus «Conversaciones con Kafka» para darse cuenta de que era un hombre religioso en el sentido más real, que coincide con el etimológico.
Para mí, dice Llanus, el autor de «La metamorfosis» es el anunciador de una responsabilidad ética consecuente para con todos los seres vivos, un hombre en cuya existencia aparentemente rutinaria, de funcionario sometido a las ordenanzas de asistente de seguros contra accidentes de trabajo de Praga ardía en la llama crepitante de la nostalgia omniabarcadora de Dios y de la verdad propia de los más grandes profetas judíos. Y concluyo. Kafka es para mí uno de los últimos y quizá por su misma proximidad uno de los más grandes anunciadores de fe y de sentido con que cuenta la humanidad.
Llama la atención que aparezca el término sentido hablando de Kafka de cuyo apellido procede el adjetivo kafkiano, que se utiliza como sinónimo de absurdo, ilógico, disparatado. No es la única de alguna de las contradicciones que aquejan al autor de «La metamorfosis», que para mucha gente pasa por ser un escritor sombrío y triste, melancólico. En efecto, uno corre el peligro de leerlo de este modo, sobre todo en la juventud. Sin embargo, ya en los primeros encuentros con su obra, especialmente con «La metamorfosis», y si uno está atento, puede detectar también un registro humorístico que sólo una concepción demasiado severa de la literatura impediría detectar. Pero si es cierto que «La metamorfosis» puede ser calificada desde algún punto de vista como una novela de humor, también y simultáneamente nos parece una novela de terror, quizá en esta mezcla reside su acierto.
A partir de su lectura, uno comprende que el terror sin la risa es puro género y el género, ya lo sabemos, es una forma de esclerosis. Cuando al atravesar las páginas de un libro, el lector no sabe si debe reír o llorar, excitarse o calmarse, padecer o gozar, porque no hay notas a pie de página ni guías turísticos que lo indiquen es cuando uno puede tener la seguridad de encontrarse frente a una verdadera obra de arte en cuyo interior de nada sirven los recursos morales o estéticos prefabricados.
Así pues, el que parecía el autor del absurdo se nos revela de súbito como el escritor del sentido y el libro que se nos venía presentado como una novela de terror deviene ahora también en un relato de humor. Todo ello referido a «La metamorfosis» es rigurosamente cierto. Más aún, tratándose de una novela fantástica «La metamorfosis» es al mismo tiempo sorprendentemente realista. Tampoco es de extrañar después de todas estas contradicciones que sin dejar de ser uno de los relatos más sencillos de su siglo sea también el más complejo.
Pero las sorpresas no terminan en esa constatación. Hace algunos años, cuando mis amigos de la facultad y yo mismo nos despertamos convertidos en unos contribuyentes adultos, dotados de cabeza, tórax y abdomen, los mismos que habían relegado «La metamorfosis» a la condición de novela juvenil admitieron su error, pero recomendaron entonces que para comprender su auténtico significado se leyera desde el punto de vista de los padres del entonces insecto y no, cómo habíamos venido haciendo, desde el del escarabajo.
Corrí a casa, busque mi edición favorita y me dispuse a revisar la novela de ese modo, esperando encontrar algo que no hubiera visto hasta entonces, quizá una original interpretación de la lucha de clases, una explicación económica de la angustia, una revelación teológica. Lo sorprendente es que, contemplada desde esta perspectiva, la novela era idéntica a como la había leído yo hasta el momento, ya que bien visto, todos los personajes finalmente se transformaban en escarabajos, aunque en escarabajos de distintas familias. De hecho uno de los momentos más impresionantes de la novela es cuando después de la muerte del insecto los padres y la hermana de Gregorio salen a pasear liberados al fin de aquella carga y el señor y la señora Samsa hablan en el tranvía de la posibilidad de mudar de casa. Subrayo el verbo mudar porque el lector tiene en ese instante la impresión de que en realidad se refieren al proceso biológico por medio del cual algunos organismos cambian de piel. Y fíjense cómo acaba: mientras así departían percatáronse casi simultáneamente el señor y la señora Samsa de que su hija, que pese a todos los cuidados de que no perdiera el color en los últimos tiempos, habíase desarrollado y convertido en una muchacha llena de vida. Y cuando al llegar el término del viaje la hija se levantó la primera y estiró sus formas juveniles pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y las sanas intenciones de los padres.
Cabría preguntarse al leer estas líneas finales si su título «La metamorfosis» se refiere a la transformación sufrida por Gregorio Samsa o por su hermana, pues no sabríamos decir cual es más espectacular. En cualquier caso, una cosa parece cierta, que el relato es idéntico tanto si lo tomas por el final como por el principio, por delante como por detrás. Ésa es una de las razones de su aparente simplicidad, podríamos compararlo, puesto que de insectos estamos hablando, con la larva de uno de estos animales, con un gusano que es el ser más simple de la naturaleza.
Los científicos están cada día más volcados en este ser tan simple porque han llegado a la conclusión, no ya de que quizás sea el más complejo, sino de que ese artefacto biológico tan sencillo está lleno de genes que también tenemos nosotros, los artefactos biológicos complicados. No hace mucho anunciaron que compartimos casi el 40 por ciento de nuestro abismo genético con un gusano insignificante apellidado «Enegans». No sé si algún estudioso se ha puesto a investigar cuantos genes comparte el «Ulises» con «La metamorfosis», pero sería interesante averiguar si entre la simpleza de un escarabajo como Samsa y la complejidad de un mamífero como Grund hay más puntos en común de los que se aprecian a primera vista.
En cualquier caso, una vez que uno lee el libro de Kafka descubre que hay en la literatura una red semejante a la de la biodiversidad a la que no se presta suficiente atención. La historia de la literatura, según la mayoría de los manuales al uso, sólo estaría compuesta de grandes novelas, grandes en todos los sentidos, del mismo modo que las ciencias naturales sólo se fijaban hasta hace poco en los grandes mamíferos. El prestigio de la entomología es hablando en términos históricos reciente. Hay, sin embargo, toda una tradición de novela corta cuyo ADN, la molécula básica con la que se genera la vida, adopta las formas más variadas que quepa imaginar, pero no todo el mundo es consciente de la red que forman estos libros, de hecho mucha de la gente que conoce las grandes obras que surcan el océano de la literatura apenas ha prestado atención por ejemplo, a «La muerte de Ivan Ingich», una brevísima novela de Tolstoi dotada de una sencillez aparentemente escandalosa.
Nos hemos referido a Tolstoi, pero podríamos citar también a Chejov, Rulfo, Hemingway, Borges, Capote, Salinger, Antonio di Benedetto, pero también al autor de «El lazarillo de Tormes», al Cervantes de algunas «Novelas ejemplares», o al Clarín cuentista. Todos ellos y muchos más han escrito piezas cortas y simples con las que se podría hacer una historia paralela de la literatura. En realidad está por hacer, lo que no deja de ser raro si se tiene en cuenta que vivimos en un mundo en el que todo, especialmente los libros, se vuelve conocimiento biológico antes casi de aparecer como conocimiento vivo.
En esto, como en tantas cosas, Kafka tuvo una intuición genial porque el único animal de la naturaleza en el que no se puede practicar la perversión arqueológica, pese a ser el más antiguo, es sin duda el insecto. La cucaracha tiene varios millones de años de existencia y en todo este tiempo no ha necesitado añadirse ni quitarse nada porque su éxito biológico radica en su aparente sencillez. Los mamíferos, sin embargo, siendo mucho más jóvenes hemos tenido una evolución complicadísima en busca de un perfeccionamiento que no acabamos de alcanzar. Hay siglos en los que nos sobra la vesícula y milenios en los que no necesitamos para nada la muela del juicio, por eso se puede practicar en nosotros la arqueología, porque estamos repletos de zonas necrosadas como el cerebro de reptil o el rabo de mono.
Fíjense en las perversiones que se llevan a cabo con las grandes obras, dibujos animados, superproducciones cinematográficas, ediciones abreviadas o anotadas, lecturas condensadas, hasta que quedan sepultadas bajo tantos productos y pies de página que rescatar la obra original para leerla ingenuamente es más costoso que reconstruir una ciudad romana en cuya excavación se hubieran utilizado tractores. En ese sentido, «La metamorfosis» no constituye sólo una gran conquista en el área, sino un verdadero suceso genético, funciona hoy con la misma eficacia de ayer sin necesidad de tocarle una coma como esos escarabajos que son idénticos a sí mismos desde hace siglos. De ahí que no haya series de dibujos animados sobre la obra de Kafka o que no abunden tampoco las ediciones críticas, ni condensadas, ni abreviadas, ni anotadas, ni maltratadas, en general. Tampoco sabemos de ningún ejecutivo hollywoodense al que se le haya ocurrido llevarla al cine en pantalla panorámica. Cada cosa en su sitio. En fin.
Dice Maurice Ranchod que, aunque Kafka sólo quiso ser escritor, en su diario íntimo se revela como algo más, de modo que una vez leído ese diario es a él a quien buscamos en su obra y, añade, esa obra forma los restos dispersos de una obra que aquella nos ayuda a comprender. Testigo inapreciable de un testigo excepcional que sin ella habría permanecido invisible.
De acuerdo, una vez leída «La metamorfosis» resulta imposible no interesarse por la mano de la que salió. Hay momentos de la vida de un escritor que los lectores apreciamos tanto como alguna de sus obras. De la biografía de Conan Doyle uno recuerda, por ejemplo, las horas muertas que pasaba en su consulta de médico asomado melancólicamente a la ventana mientras el láudano le ayudaba a ensimismarse para buscar dentro de sí las obras que aún no había escrito.
De hecho, aunque parecía observar los movimientos de la calle, asistía en realidad a un curioso fenómeno situado en la escombrera que separa lo meramente biológico de lo mental y que discurría en el interior de su cabeza, donde Sherlock Holmes pasaba de la condición de embrión a la de feto y de ésta a la de individuo formalmente constituido.
Las horas muertas de los escritores son muy vivas. Gracias a Gustav Janouch, cuyo padre fue compañero de trabajo de Kafka en el instituto de seguros contra accidentes de trabajo de Praga, hemos podido conocer la oficina en la que el autor de «La metamorfosis» se ensimismaba sin necesidad de recurrir al láudano, la predisposición a la tuberculosis produce vapores tan eficaces como el opio. La oficina que describe Janouch nos recuerda a la habitación contigua a la de Gregorio Samsa desde la que la familia del insecto vigila su evolución. Pero lo importante en todo caso es que aquella oficina, quizá cercana a la de Bagneri, el escribiente parecía reunir, al igual que la consulta de Conan Doyle, las condiciones necesarias para lograr el grado de ensimismamiento silencioso característico del interior de un huevo fecundado.
Quizás en las horas muertas de esa oficina anidó en la cabeza de Kafka la larva de Gregorio Sampsa, que, con el tiempo, se transformaría en el libro que ahora conocemos. Lo extraordinario de esa novela es cómo anida el insecto que lo protagoniza en la cabeza del lector. Se pueden olvidar otros libros, hasta aquellos libros que no tendríamos inconveniente en reconocer como más importantes. Pero nadie que haya tenido en sus manos «La metamorfosis» puede olvidarla, pues es uno de esos curiosos relatos por el que el lector es devorado al tiempo que lo lee.
juan josé millás
Señor rector magnífico de la Universidad de Oviedo, profesores, autoridades, queridos amigos. De entre las conversaciones que a lo largo de los últimos años he mantenido con profesores y amigos de esta Universidad recuerdo con especial fruición aquella en la que surgió la idea de que en el mundo de la novela, como en el de la biología, hay también mamíferos e insectos. Como alguno de estos amigos me animara a poner sobre la cuartilla lo que sólo estaba en mi cabeza he aprovechado esta ocasión para, a modo de agradecimiento o quizá de castigo por el honor que hoy se me dispensa, exponer brevemente el porqué de esta clasificación de la que se deduce en parte mi poética.

James Joyce con «Ulises» y Franz Kafka con «La metamorfosis» se encuentran en los dos extremos de un arco que contiene casi toda la literatura que se ha escrito a lo largo del siglo XX. Tratándose por otra parte de las dos novelas que mejor han contado este siglo llama la atención que sean tan distintas. «Ulises» es un libro complejo y de apariencia complicada, además es una novela larga. «La metamorfosis», que no tendrá más allá de setenta u ochenta folios, es por el contrario y a primera vista un relato sencillo sin dificultades formales manifiestas, en el que podría penetrar un adolescente sin experiencia lectora. La del irlandés es de 1922, la del checo de 1916. Contemporáneas del todo, en fin, por eso constituyen también dos modos de aproximarse a la realidad tanto como a la literatura. Y por eso cada una en su registro continúa siendo un misterio.
Pero hay misterios y misterios. De la novela de Joyce no extraña, cuando uno se aproxima a ella, que se trate de una obra importantísima, pues todos los detalles que la rodean dan cuenta de esa categoría, desde la textura de página de sus primeras líneas al significado de la disposición capitular, pasando por la referencia histórica a que hace alusión su título. Hay cosas que hablan por sí mismas.
Si uno se encuentra junto a un águila no será preciso que ningún experto le señale la increíble funcionalidad de la curvatura de su pico, la impecable disposición de sus alas, el poder de sus garras. El águila, como el «Ulises», sobrecoge al primer golpe de vista. Un mosquito, sin embargo, apenas llama la atención aunque se trata de un artefacto biológico de una perfección sobrecogedora. Parece mentira que en tan poco espacio quepan tantas prestaciones.
Trabé contacto con «Ulises» en mis primeros años de estudiante universitario en la Complutense de Madrid. Uno de los salvoconductos para ingresar en los círculos literarios de la época era, desde luego, haber leído esta obra de Joyce que circulaba en una edición argentina cuyas dimensiones eran aproximadamente las de una catedral. Recuerdo perfectamente cómo me conmovió introducirme en los intersticios de aquel monumento verbal y vivir junto a Leopold Grum y Steven Delanus un 16 de julio de 1904 en las calles de Dublín. Aquella visita solo tenía una cosa molesta, la sensación de que se trataba de un recorrido organizado para turistas. Uno sentía a su lado, rozándole el cuello, mientras leía la novela el aliento de los adoradores de Joyce, de esta obra de Joyce para ser exacto, y se preguntaba con angustia si algún día podría penetrar en ese libro y sobre todo recorrerlo solo, perderse solo por sus páginas, más aún, enseguida empezaron a recomendarnos guías turísticas para entenderla mejor. De manera que estabas obligado a visitarla no ya en grupo, sino con un manual donde te iban explicando a pie de página el significado de cada capítulo.
Uno no tiene nada contra las guías de lectura, ni contra las catedrales, ni siquiera contra los turistas. Por otra parte «Ulises» era, efectivamente, una novela magistral, sobrecogedora en todos los sentidos que quepa imaginar, pero uno acababa de salir de la adolescencia y todavía no estaba acostumbrado a viajar en grupo. Uno era muy dado, en fin, a los placeres solitarios y acababa de leer por casualidad una novela corta, quizá un cuento largo, de un escritor checo, un tal Kafka, en el que se podía entrar sin ir en grupo, un libro que no necesitaba guía, porque todos sus rincones, en apariencia al menos, estaban perfectamente iluminados. «La metamorfosis», en cierto modo, era lo contrario de lo que se representaba en «Ulises». Corta, simple, muy manejable, sin referencias ocultas visibles que me atosigaran. Me sorprendió que nadie en los círculos que frecuentábamos entonces hablara de esta novela, lo que junto al hecho de que se alejara tanto del modelo vigente de obra maestra en «Ulises» me hiciera dudar de su importancia y de mi criterio. Por si fuera poco, se contaba en ella la historia de alguien que se transforma en insecto, lo que según algunos la convertía en una novela fantástica apta para jóvenes que se iniciaban en la lectura, pero no para auténticos gourmets literarios. Pese a todo pasé aquellos años visitando y revisitando «La metamorfosis» en la intimidad mientras continuaba acudiendo en grupo a las exposiciones organizadas para visitar el «Ulises».
Tuvieron que pasar muchos años antes de que pudiera entrar en la novela de Joyce sin la impresión de estar en medio de un grupo de turistas y sin que un guía me explicara al oído porque llevaba Leopold Grum una patata en el bolsillo. Por fortuna, cuando esto sucedió yo ya no tenía ningún complejo en reconocer «La metamorfosis» como una de las grandes novelas del siglo, ni al «Ulises», desde luego, aunque la distinta consideración de que gozaban en los medios entendidos en la época me ayudó a comprender algunas cosas que luego me fueron tan útiles para la vida como para literatura.
Una vez perdido el pudor me entregué sin culpa también a la lectura de Kafka, de todo Kafka, aunque cada poco recaía en «La metamorfosis», que era el lugar del crimen, por decirlo de un modo rápido. Regresaba a él para preguntarme cómo había sido posible la ejecución de aquella obra. No importa cuantas veces penetre uno en este libro, al final siempre se pregunta lo mismo ¿cómo lo ha hecho? Y es que se trata de una novela sin costuras, le das la vuelta y compruebas con estupor que es exactamente igual por un lado que por otro, ni siquiera resulta fácil advertir una vez colocada del revés esa fina cicatriz que en los calcetines delata si se encuentran de uno u otro lado. No hay forma, en fin, de ver las costuras; si tratas de abrirla para descubrir su mecanismo la destrozas, porque la caja que la contiene y la maquinaria son la misma cosa. Nos gustaría decir que es una pieza de relojería, pero tampoco sería cierto. Los relojes fascinan por el ritmo de las ruedas dentadas que transmiten el movimiento de un lado a otro del artefacto, pero aquí tampoco hay ruedas dentadas, casi no hay artefacto. Si me apuran, no hay ni movimiento.
La simpleza aparente del relato es tal, que si uno va levantando capas de materiales narrativos en busca del motor, cuando levanta el último velo descubre que no hay nada detrás. Nada. En eso, curiosamente, «La metamorfosis» nos recuerda a la vida. Hay un libro pequeño, muy interesante, que puede ayudar a comprender lo que digo, se titula «Dios y la ciencia», de Jean Guitton. En él, dos reputados astrofísicos, los hermanos Bodanov, desnudan, en compañía de Guitton, la materia quitándole un velo en cada capítulo. Los tres, alrededor de una mesa camilla, introducen sus bisturís verbales en las costuras de la realidad sin llegar a dañarla, con una precisión asombrosa, como un buen abridor de ostras, yendo de la piel al tejido muscular y de éste a los cartílagos para profundizar luego en las vísceras, alcanzando así la célula, el átomo, el quark. Lo raro es que detrás del último velo de la materia no hay nada, en todo caso sólo hay interacciones, de ahí que Buiton, cuando le preguntan por su confesada religiosidad, responda que ésta se debe a que prefiere elegir el misterio al absurdo. No deja de ser curioso que nos hayamos acordado de la frase del pensador francés hablando de Kafka, calificado coloquialmente como el novelista del absurdo. Quizá todo se deba a un malentendido de colosales dimensiones. No hay más que leer el libro de Gustave Llanus «Conversaciones con Kafka» para darse cuenta de que era un hombre religioso en el sentido más real, que coincide con el etimológico.
Para mí, dice Llanus, el autor de «La metamorfosis» es el anunciador de una responsabilidad ética consecuente para con todos los seres vivos, un hombre en cuya existencia aparentemente rutinaria, de funcionario sometido a las ordenanzas de asistente de seguros contra accidentes de trabajo de Praga ardía en la llama crepitante de la nostalgia omniabarcadora de Dios y de la verdad propia de los más grandes profetas judíos. Y concluyo. Kafka es para mí uno de los últimos y quizá por su misma proximidad uno de los más grandes anunciadores de fe y de sentido con que cuenta la humanidad.
Llama la atención que aparezca el término sentido hablando de Kafka de cuyo apellido procede el adjetivo kafkiano, que se utiliza como sinónimo de absurdo, ilógico, disparatado. No es la única de alguna de las contradicciones que aquejan al autor de «La metamorfosis», que para mucha gente pasa por ser un escritor sombrío y triste, melancólico. En efecto, uno corre el peligro de leerlo de este modo, sobre todo en la juventud. Sin embargo, ya en los primeros encuentros con su obra, especialmente con «La metamorfosis», y si uno está atento, puede detectar también un registro humorístico que sólo una concepción demasiado severa de la literatura impediría detectar. Pero si es cierto que «La metamorfosis» puede ser calificada desde algún punto de vista como una novela de humor, también y simultáneamente nos parece una novela de terror, quizá en esta mezcla reside su acierto.
A partir de su lectura, uno comprende que el terror sin la risa es puro género y el género, ya lo sabemos, es una forma de esclerosis. Cuando al atravesar las páginas de un libro, el lector no sabe si debe reír o llorar, excitarse o calmarse, padecer o gozar, porque no hay notas a pie de página ni guías turísticos que lo indiquen es cuando uno puede tener la seguridad de encontrarse frente a una verdadera obra de arte en cuyo interior de nada sirven los recursos morales o estéticos prefabricados.
Así pues, el que parecía el autor del absurdo se nos revela de súbito como el escritor del sentido y el libro que se nos venía presentado como una novela de terror deviene ahora también en un relato de humor. Todo ello referido a «La metamorfosis» es rigurosamente cierto. Más aún, tratándose de una novela fantástica «La metamorfosis» es al mismo tiempo sorprendentemente realista. Tampoco es de extrañar después de todas estas contradicciones que sin dejar de ser uno de los relatos más sencillos de su siglo sea también el más complejo.
Pero las sorpresas no terminan en esa constatación. Hace algunos años, cuando mis amigos de la facultad y yo mismo nos despertamos convertidos en unos contribuyentes adultos, dotados de cabeza, tórax y abdomen, los mismos que habían relegado «La metamorfosis» a la condición de novela juvenil admitieron su error, pero recomendaron entonces que para comprender su auténtico significado se leyera desde el punto de vista de los padres del entonces insecto y no, cómo habíamos venido haciendo, desde el del escarabajo.
Corrí a casa, busque mi edición favorita y me dispuse a revisar la novela de ese modo, esperando encontrar algo que no hubiera visto hasta entonces, quizá una original interpretación de la lucha de clases, una explicación económica de la angustia, una revelación teológica. Lo sorprendente es que, contemplada desde esta perspectiva, la novela era idéntica a como la había leído yo hasta el momento, ya que bien visto, todos los personajes finalmente se transformaban en escarabajos, aunque en escarabajos de distintas familias. De hecho uno de los momentos más impresionantes de la novela es cuando después de la muerte del insecto los padres y la hermana de Gregorio salen a pasear liberados al fin de aquella carga y el señor y la señora Samsa hablan en el tranvía de la posibilidad de mudar de casa. Subrayo el verbo mudar porque el lector tiene en ese instante la impresión de que en realidad se refieren al proceso biológico por medio del cual algunos organismos cambian de piel. Y fíjense cómo acaba: mientras así departían percatáronse casi simultáneamente el señor y la señora Samsa de que su hija, que pese a todos los cuidados de que no perdiera el color en los últimos tiempos, habíase desarrollado y convertido en una muchacha llena de vida. Y cuando al llegar el término del viaje la hija se levantó la primera y estiró sus formas juveniles pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y las sanas intenciones de los padres.
Cabría preguntarse al leer estas líneas finales si su título «La metamorfosis» se refiere a la transformación sufrida por Gregorio Samsa o por su hermana, pues no sabríamos decir cual es más espectacular. En cualquier caso, una cosa parece cierta, que el relato es idéntico tanto si lo tomas por el final como por el principio, por delante como por detrás. Ésa es una de las razones de su aparente simplicidad, podríamos compararlo, puesto que de insectos estamos hablando, con la larva de uno de estos animales, con un gusano que es el ser más simple de la naturaleza.
Los científicos están cada día más volcados en este ser tan simple porque han llegado a la conclusión, no ya de que quizás sea el más complejo, sino de que ese artefacto biológico tan sencillo está lleno de genes que también tenemos nosotros, los artefactos biológicos complicados. No hace mucho anunciaron que compartimos casi el 40 por ciento de nuestro abismo genético con un gusano insignificante apellidado «Enegans». No sé si algún estudioso se ha puesto a investigar cuantos genes comparte el «Ulises» con «La metamorfosis», pero sería interesante averiguar si entre la simpleza de un escarabajo como Samsa y la complejidad de un mamífero como Grund hay más puntos en común de los que se aprecian a primera vista.
En cualquier caso, una vez que uno lee el libro de Kafka descubre que hay en la literatura una red semejante a la de la biodiversidad a la que no se presta suficiente atención. La historia de la literatura, según la mayoría de los manuales al uso, sólo estaría compuesta de grandes novelas, grandes en todos los sentidos, del mismo modo que las ciencias naturales sólo se fijaban hasta hace poco en los grandes mamíferos. El prestigio de la entomología es hablando en términos históricos reciente. Hay, sin embargo, toda una tradición de novela corta cuyo ADN, la molécula básica con la que se genera la vida, adopta las formas más variadas que quepa imaginar, pero no todo el mundo es consciente de la red que forman estos libros, de hecho mucha de la gente que conoce las grandes obras que surcan el océano de la literatura apenas ha prestado atención por ejemplo, a «La muerte de Ivan Ingich», una brevísima novela de Tolstoi dotada de una sencillez aparentemente escandalosa.
Nos hemos referido a Tolstoi, pero podríamos citar también a Chejov, Rulfo, Hemingway, Borges, Capote, Salinger, Antonio di Benedetto, pero también al autor de «El lazarillo de Tormes», al Cervantes de algunas «Novelas ejemplares», o al Clarín cuentista. Todos ellos y muchos más han escrito piezas cortas y simples con las que se podría hacer una historia paralela de la literatura. En realidad está por hacer, lo que no deja de ser raro si se tiene en cuenta que vivimos en un mundo en el que todo, especialmente los libros, se vuelve conocimiento biológico antes casi de aparecer como conocimiento vivo.
En esto, como en tantas cosas, Kafka tuvo una intuición genial porque el único animal de la naturaleza en el que no se puede practicar la perversión arqueológica, pese a ser el más antiguo, es sin duda el insecto. La cucaracha tiene varios millones de años de existencia y en todo este tiempo no ha necesitado añadirse ni quitarse nada porque su éxito biológico radica en su aparente sencillez. Los mamíferos, sin embargo, siendo mucho más jóvenes hemos tenido una evolución complicadísima en busca de un perfeccionamiento que no acabamos de alcanzar. Hay siglos en los que nos sobra la vesícula y milenios en los que no necesitamos para nada la muela del juicio, por eso se puede practicar en nosotros la arqueología, porque estamos repletos de zonas necrosadas como el cerebro de reptil o el rabo de mono.
Fíjense en las perversiones que se llevan a cabo con las grandes obras, dibujos animados, superproducciones cinematográficas, ediciones abreviadas o anotadas, lecturas condensadas, hasta que quedan sepultadas bajo tantos productos y pies de página que rescatar la obra original para leerla ingenuamente es más costoso que reconstruir una ciudad romana en cuya excavación se hubieran utilizado tractores. En ese sentido, «La metamorfosis» no constituye sólo una gran conquista en el área, sino un verdadero suceso genético, funciona hoy con la misma eficacia de ayer sin necesidad de tocarle una coma como esos escarabajos que son idénticos a sí mismos desde hace siglos. De ahí que no haya series de dibujos animados sobre la obra de Kafka o que no abunden tampoco las ediciones críticas, ni condensadas, ni abreviadas, ni anotadas, ni maltratadas, en general. Tampoco sabemos de ningún ejecutivo hollywoodense al que se le haya ocurrido llevarla al cine en pantalla panorámica. Cada cosa en su sitio. En fin.
Dice Maurice Ranchod que, aunque Kafka sólo quiso ser escritor, en su diario íntimo se revela como algo más, de modo que una vez leído ese diario es a él a quien buscamos en su obra y, añade, esa obra forma los restos dispersos de una obra que aquella nos ayuda a comprender. Testigo inapreciable de un testigo excepcional que sin ella habría permanecido invisible.
De acuerdo, una vez leída «La metamorfosis» resulta imposible no interesarse por la mano de la que salió. Hay momentos de la vida de un escritor que los lectores apreciamos tanto como alguna de sus obras. De la biografía de Conan Doyle uno recuerda, por ejemplo, las horas muertas que pasaba en su consulta de médico asomado melancólicamente a la ventana mientras el láudano le ayudaba a ensimismarse para buscar dentro de sí las obras que aún no había escrito.
De hecho, aunque parecía observar los movimientos de la calle, asistía en realidad a un curioso fenómeno situado en la escombrera que separa lo meramente biológico de lo mental y que discurría en el interior de su cabeza, donde Sherlock Holmes pasaba de la condición de embrión a la de feto y de ésta a la de individuo formalmente constituido.
Las horas muertas de los escritores son muy vivas. Gracias a Gustav Janouch, cuyo padre fue compañero de trabajo de Kafka en el instituto de seguros contra accidentes de trabajo de Praga, hemos podido conocer la oficina en la que el autor de «La metamorfosis» se ensimismaba sin necesidad de recurrir al láudano, la predisposición a la tuberculosis produce vapores tan eficaces como el opio. La oficina que describe Janouch nos recuerda a la habitación contigua a la de Gregorio Samsa desde la que la familia del insecto vigila su evolución. Pero lo importante en todo caso es que aquella oficina, quizá cercana a la de Bagneri, el escribiente parecía reunir, al igual que la consulta de Conan Doyle, las condiciones necesarias para lograr el grado de ensimismamiento silencioso característico del interior de un huevo fecundado.
Quizás en las horas muertas de esa oficina anidó en la cabeza de Kafka la larva de Gregorio Sampsa, que, con el tiempo, se transformaría en el libro que ahora conocemos. Lo extraordinario de esa novela es cómo anida el insecto que lo protagoniza en la cabeza del lector. Se pueden olvidar otros libros, hasta aquellos libros que no tendríamos inconveniente en reconocer como más importantes. Pero nadie que haya tenido en sus manos «La metamorfosis» puede olvidarla, pues es uno de esos curiosos relatos por el que el lector es devorado al tiempo que lo lee.
Etiquetas: Franz Kafka, James Joyce, Juan José Millás, Mamíferos e insectos, Universidad de Oviedo
 Kafka fue un escritor casi secreto, el principal de su obra se publicaria tras su muerte gracias a su amigo Max Brod. Se reveló un arte asombroso, hecho de cristal y de noche, inquietante, de imaginación y potencia desconocidas. Ha influido en autores de todo el mundo como Bruno Schultz, Escher, García Márquez, Fellini, Terry Gilliam, o Vila-Matas. Su huella se observa en los maestros contemporáneos del relato breve.
Kafka fue un escritor casi secreto, el principal de su obra se publicaria tras su muerte gracias a su amigo Max Brod. Se reveló un arte asombroso, hecho de cristal y de noche, inquietante, de imaginación y potencia desconocidas. Ha influido en autores de todo el mundo como Bruno Schultz, Escher, García Márquez, Fellini, Terry Gilliam, o Vila-Matas. Su huella se observa en los maestros contemporáneos del relato breve.