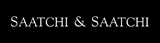La venganza de los hijos de Auster
El premio «Príncipe de Asturias» convoca a todos sus personajes en «Viajes por el scriptorium», su última novela

Hace ya más de una década el neoyorquino Paul Auster, premio «Príncipe de Asturias» en 2006, reflexionaba así: «Todos mis personajes han experimentado alguna forma de pérdida, la rotura de algún vínculo fundamental, muchas veces biológico». Mister Blank, el protagonista de Viajes por el scriptorium, la última novela de Auster, no es una excepción a esta norma. Y no sólo eso. Por especial querencia del novelista, aficionado desde antiguo a las vueltas de tuerca metaliterarias, su extraviada condición es suma y consecuencia de los avatares vividos por todos los personajes que le han precedido.
Mister Blank, en apariencia uno más de los personajes beckettianos de Auster, es un anciano encerrado en una habitación, donde es vigilado con cámara y micrófono. No sabe ni quién es ni dónde está. Desconoce qué hace en ese lugar y cuánto tiempo lleva allí. Tampoco sabe a ciencia cierta si es un prisionero o puede salir de su encierro. Pero no lo averigua, porque tiene miedo. Sólo le consta que en la habitación, cuya única ventana está cerrada, hay una cama, un escritorio, una puerta que da a un baño y un sillón giratorio y rodante, aunque este gratificante detalle tardará en descubrirlo. Sobre el escritorio reposan treinta y seis fotografías y cuatro mazos de documentos.
Mister Blank -cuyo nombre en inglés alude a las claras a su mente en blanco, confusa, desmemoriada, inconexa- tiene, eso sí, un enorme complejo de culpa que le provoca una inmensa angustia, aunque tampoco puede quitarse de la cabeza la sensación de estar padeciendo una gran injusticia.
La sospecha de que ha hecho daño a muchas personas -a las que califica de agentes y sobre cuyas misiones ha escrito informes- le ronda de continuo la cabeza. Es más, en ocasiones, al cerrar los ojos, una legión de supuestos condenados desfila por su mente, adoptando los aires de una espectral santa compaña. Una procesión de seres sin rostro que emite un gemido apenas perceptible mientras recorre un páramo desolado.
El confuso aislamiento de Mister Blank, que teme la venganza de sus agentes, sólo es roto de tanto en tanto por algunas visitas y llamadas de teléfono: sus devotas cuidadoras, Anna y Sophia; un ex policía británico que indaga sobre un sueño, al que confiere una especial relevancia, y que le pone al tanto de que hay «mucho resentimiento» contra él; su médico, su abogado...
Mister Blank es, una vez más, un personaje vencido por el tiempo, como los que han venido protagonizando las últimas novelas de Auster: El libro de las ilusiones, La noche del oráculo, Brooklyn follies. En una reciente entrevista con el diario «El País» Auster explicaba que la génesis de Viajes por el scriptorium se encuentra en su imagen inicial: un anciano cabizbajo -tal vez el propio autor en un futuro no muy lejano- sentado al borde de una cama estrecha, con las manos sobre las rodillas y la mirada en el suelo. «Los ancianos son seres muy frágiles», constata Auster, «confundidos, les falla la memoria, no saben dónde están, no entienden bien qué les sucede, están indefensos. Se trata de algo muy común, pero olvidado». La vejez, pues.
Pero, como no podía ser menos en Auster, el anciano es sólo un instrumento para desarrollar una historia de encierro y extravío. El padre de La habitación cerrada o El palacio de la luna ha edificado el conjunto de su obra sobre una galería de seres errantes o recluidos, o ambas cosas. La habitación y el viaje han sido dos de sus escenarios recurrentes. Y Mister Blank será sólo el agente -por emplear un concepto muy presente en Viajes por el scriptorium- de una trama que, girando en torno a la memoria, la identidad y la palabra, arranca de un encierro para convertirse en un intenso periplo autorreferencial por toda la obra de Auster.
Porque las 120 líneas que llevo escritas, sin mentir deliberadamente, son sólo un ejercicio de simulación: un intento de aproximarse al modo de entender esta novela pesadilla que tendría un lector que no conociese ninguna narración de Auster. Si ése es su caso, y si desea preservar su virginidad, puede abandonar aquí la lectura de esta reseña. A condición de que tampoco haya caído en sus manos ninguna de las entrevistas promocionales concedidas por Auster.
En caso contrario, no tendrá mucha dificultad en darse cuenta de que Anna, la cuidadora que irrumpe en la habitación de Mister Blank en la página 24, no es otra que Anna Blume, la protagonista de El país de las últimas cosas. Un personaje, posiblemente el más querido por Auster, que le acompaña desde los 21 años, aunque tardó casi dos décadas en encontrar acomodo en su escritura. Su marido, David Zimmer, al que la propia Anna alude en la página 37, es el protagonista de El libro de las ilusiones.
Sophia, la otra cuidadora, es Sophia Fanshawe, personaje relevante de La habitación cerrada y mujer de Fanshawe, el enigmático escritor loco que decidió desaparecer antes de publicar una sola línea. Fanshawe contempló -¿lo recuerdan?- desde un ostracismo desesperado el éxito de sus obras, dadas a la imprenta por un albacea amigo que, a la postre, acabaría siendo el nuevo marido de Sophie.
El médico, Samuel Farr, también proviene de El país de las últimas cosas. El abogado, Quinn, es el protagonista de la primera novela de Auster, Ciudad de cristal, y resulta ser sobrino de Molly Fitzsimmons, la mujer que se casó con Walt, el niño prodigioso que levitaba en Mr. Vértigo. Incluso las 36 fotos que reposan sobre el escritorio son otras tantas imágenes de personajes de novelas de Auster.
«La idea subyacente es la de un escritor obsesionado por todos los personajes a los que ha dado vida a lo largo de los años», confiesa Auster, quien recientemente ha confesado que tal vez no escriba más novelas. «Crear personajes no es una acción gratuita, es algo que entraña una responsabilidad», sentencia. Lo malo es que, al parecer, la mayoría de sus entes de ficción son presas del resentimiento.
No es el caso de Anna, su bienamada, quien está muy reconocida a Mister Blank: «Sin usted no sería nadie», le confiesa, orientándonos sobre el papel demiúrgico del anciano encerrado. Pero Anna o Sophie son casos aislados. De hecho, alguna de las criaturas comparece en la habitación con una navaja entre sus ropas, por si se presenta la ocasión de cortar por lo sano. Y no es de extrañar, porque varias décadas enviando agentes a dolorosas misiones es la mejor manera de rodearse de entes rencorosos ávidos de venganza.
Vean si no el repertorio de acusaciones que, según le comunica el abogado, Quinn, lanzan sus agentes contra Mister Blank: «Desde indiferencia criminal a acoso sexual. Desde asociación ilícita con propósito de dolo hasta homicidio involuntario. Desde difamación del buen nombre de las personas hasta asesinato en primer grado. ¿Quiere que siga?».
No, Mister Blank no quiere más, aunque se declara inocente. «Lo paradójico», se defiende Auster en la entrevista citada, «es que si el libro que se escribe es bueno, las criaturas imaginarias están destinadas a tener una vida mucho más larga que la de su creador». ¿Ah, sí? Pues tal vez en la paradoja esté el castigo. Que el lector lo descubra. De momento, bástele con saber que en el mazo de documentos que reposa sobre el escritorio de la habitación se encuentra la solución al enigma.
Etiquetas: escritores, escritores norteamericanos, Mr. Blank, novela, Paul Auster, Príncipe de Asturias, Viajes por el Scriptorium
 Una vez Paul Auster fue de excursión al bosque y encontró el idioma al que mucho más tarde trataría de traducir el mundo -cómico y aterrador-: el idioma del azar, de la casualidad y las coincidencias, el de los encuentros fortuitos que se convierten en destino... Se hacía novelista mientras descubría la música del azar: traducía el mundo al idioma descubierto hacía muchos años en una excursión al bosque: el idioma del azar.
Una vez Paul Auster fue de excursión al bosque y encontró el idioma al que mucho más tarde trataría de traducir el mundo -cómico y aterrador-: el idioma del azar, de la casualidad y las coincidencias, el de los encuentros fortuitos que se convierten en destino... Se hacía novelista mientras descubría la música del azar: traducía el mundo al idioma descubierto hacía muchos años en una excursión al bosque: el idioma del azar. se sintió atraído de inmediato por algunas calles y algunos lugares (Auster es Auster incluso cuando sólo pasea) que provocaron en él la mirada que le ha convertido en un narrador tan curioso y especial, calles y lugares con los que terminó por establecer una relación de cálida cercanía y cierta intimidad (o, si se prefiere, de calidez cercana e intimidad cierta). Una de estas calles era Melquíades Álvarez, en el cruce con Doctor Casal. El lugar, la casi centenaria sombrerería Albiñana.
se sintió atraído de inmediato por algunas calles y algunos lugares (Auster es Auster incluso cuando sólo pasea) que provocaron en él la mirada que le ha convertido en un narrador tan curioso y especial, calles y lugares con los que terminó por establecer una relación de cálida cercanía y cierta intimidad (o, si se prefiere, de calidez cercana e intimidad cierta). Una de estas calles era Melquíades Álvarez, en el cruce con Doctor Casal. El lugar, la casi centenaria sombrerería Albiñana.